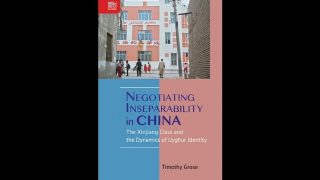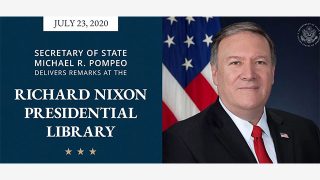Bitter Winter visitó el suburbio de Zeytinburnu de Estambul y escuchó las tristes historias de vidas y familias destruidas por la persecución del Partido Comunista Chino (PCCh).
por Ruth Ingram

“Anhelar y extrañar es como un horno que me quema el corazón”, son las palabras de un hombre uigur, separado de su familia y enviado a trabajar en un campamento en uno de los recovecos más remotos en la Región Autónoma de Sinkiang, China, un área que está experimentando uno de los encarcelamientos más grandes de un grupo étnico desde la Segunda Guerra Mundial.
Mientras millones de personas en el lado chino de la frontera esperan que toquen a su puerta, más de dos millones de amigos y familiares ya han desaparecido en la vasta red laberíntica de los llamados campamentos de transformación por medio de educación que salpican la provincia. Ningún lado sabe cuándo volverán a verse nuevamente, si es que ocurre. Otros que lograron escapar hace dos años viven en un mundo nebuloso de incertidumbre, ya sea en otros países de Asia Central o en lugares muy lejanos. Ellos también están pasando por una de las mayores pruebas de su vida. Su cuerpo está en el exilio, pero su corazón y su alma está en su tierra natal con aquellos a quienes aman. Su espíritu está desgarrado con anhelo y dolor por aquellos a quienes conocen y a los cuales tienen muy poca oportunidad de volver a ver.

Grandes cantidades de uigures, muchos musulmanes y otros que no lo son, que han escapado a la vigilancia draconiana, las medidas drásticas, y redadas al azar en casa, se han refugiado en Turquía a lo largo de los años y, particularmente, durante los últimos tres años desde que el presidente de China, Xi Jinping, fue votado para ocupar el cargo de por vida. Los uigures, que han sido recibidos por el gobierno turco debido a su herencia turca compartida, han transformado las calles adyacentes de su colorido vecindario en una pequeña réplica de su tierra natal. Los uigures no se adaptan fácilmente a otras culturas y, al llevar un toque de su hogar a su desplazamiento –los hornos de pan naan, las clínicas de medicina tradicional uigur, las tiendas de verduras que venden primordialmente ingredientes para platillos nacionales e, incluso, una heladería Avral, que vende el preciado helado elaborado con una receta secreta hecha en casa en Ghulia en la frontera con Kazajistán– esto de algún modo tiene como objetivo aligerar la carga de este cruel exilio.

“En un buen día podemos sentir como si estuviéramos caminando por las calles de Urumqi”, dijo Nurgul, una viuda de facto que logró escapar con tres de sus hijos. Su esposo se encuentra en un campamento, y como sus otros tres hijos eran más que los permitidos por la política de control de la natalidad, no pudo conseguirles un pasaporte. Fue forzada a dejarlos detrás en Sinkiang, primero con familiares, pero ahora ella supone que están en orfanatos del Gobierno ya que su familia extendida también ha ingresado a los campamentos. “Sin embargo, por mucho que tratemos de recrear Sinkiang aquí nada puede reemplazar el incesante anhelo de mi corazón por mis hijos y mi familia”, dijo.

Los asiáticos centrales de cada tribu y lengua se mezclan entre los turcos nativos en Zeytinburnu, uno de los muchos suburbios de Estambul. Mientras un constante flujo de uzbekos, turcomanos, kirguises y kazajos han emigrado primordialmente de forma voluntaria a lo largo de los años y muchos de sus comerciantes siguen vendiendo en los bazares, los uigures literalmente han estado huyendo por su vida, sin ninguna nación a la que puedan llamar hogar. A pesar de que sonríen y continúan con su vida lo mejor que pueden, el bullicio de su comunidad desterrada es una fina capa que fácilmente es penetrada en cuanto se menciona un nombre, se toca una pieza musical o se piensa en el futuro y lo que les espera a sus hijos. El dolor y el sufrimiento son palpables apenas por debajo de la superficie de la tragedia uigur.
Cada uno de los exiliados uigures que está en los callejones, que empuja una carriola, que traslada productos agrícolas, que está sentado tomado del brazo de otro en la carretera, o juega con sus hijos en el parque tiene un relato trágico que contar. Por fuera parece que lo están superando, pero todos experimentan los efectos secundarios emocionales de la crueldad que su pueblo está padeciendo en casa.

Uno de los líderes de la comunidad uigur en Zeytinburnu, Kerem Zeyip, dijo que toda la comunidad estaba experimentando una “enfermedad emocional” severa producida por la preocupación, la incertidumbre, el estrés y una profunda tristeza por el destino de sus familiares en su tierra natal. Una de sus más grandes preocupaciones era el bienestar físico y emocional de 400 viudas y huérfanos que no tenían ningún medio de apoyo en absoluto. “Las mujeres huyeron con tantos niños como pudieron cargar o de los cuales tenían pasaporte, cuando sus esposos fueron llevados en manada a campos de internamiento”, dijo. “Nadie ha tenido ningún tipo de contacto con quienes se quedaron atrás desde que llegaron aquí hace dos o tres años y el dolor provocado por esto está con ellos cada momento del día”, dijo. “Cada medio de contacto ha sido eliminado y si trataran de llamar o enviar un mensaje a sus familiares, esto de inmediato implicaría un peligro para ellos. A la mayoría, sus familiares les han dicho que no se pongan en contacto con ellos bajo ninguna circunstancia. Nadie tiene idea de si quienes continúan en Turquestán Oriental (el nombre que eligieron los uigures en la diáspora para su tierra natal) están vivos o muertos”.
Mientras el Gobierno turco apoya la educación de aquellos huérfanos que no tienen a ninguno de sus padres, la mayor parte de la diáspora uigur en Turquía está llena de mujeres y niños que bien podrían ser huérfanos, dejados a la deriva en una noche gris de desconocimiento acerca de lo que les depara el futuro. Gracias a donativos de sus compatriotas en todo el mundo, la comunidad uigur apoya a todas las viudas y huérfanos con alrededor de 16 euros al mes. Una gota en el océano de la necesidad, pero suficiente para brindar lo básico de la vida y llevar alimento a la mesa.
Las lágrimas nunca están muy por debajo de la superficie en esta comunidad; quieren hablar de ello, pero, una vez más, no lo hacen. No quieren que se les recuerde su dolor y, sin embargo, siempre está ahí. Cuando tienen la oportunidad de hablar, se desahogan a mares: lágrimas, enojo, culpa, reproches, pesar y “sighinish” (sentimiento intenso de extrañar algo o a alguien), una palabra que pega en lo profundo del alma de los uigures. “Extrañar” el amor de una madre, el abrazo de un hijo, una tierra natal y un hogar… las vides, los árboles frutales, los melones, las peras, las nueces y las almendras. La riqueza de la tierra está en su patio y la sensación de pertenencia a una familia y una “nación” durante las tardes de verano en el kang (una plataforma grande de madera que se coloca en el patio bajo una vid que se extiende) … Todos ellos tienen un yurt (un hogar), pero ese yurt se ha ido para siempre junto con aquellos que lo habitan.

Aquí es donde las políticas de Pekín son particularmente crueles. No sólo están tratando de abordar los problemas en casa de esta forma draconiana, sino que son palpables los efectos colaterales en todo el mundo. “Te preguntas si realmente han pensado en todo esto”, dijo Kerem, el líder de la comunidad. “No sólo están destruyendo la vida de millones de personas en los campamentos, sino provocando un daño incalculable a todos los uigures dondequiera que pudieran estar. Los efectos colaterales emocionales provocados por su estrategia tendrán incontables implicaciones y repercusiones en el futuro. El daño causado por las vidas destruidas una vez que vuelvan a emerger, la dificultad de reconstruir a las comunidades y la confianza es incalculable”, dijo sin apenas poder evitar las lágrimas. “Y nuestros hijos. ¿Cómo vamos a encontrarlos, dispersos en orfanatorios por toda China, quizás incluso adoptados por familias chinas y también dispersos por el mundo? “Pero quizá esa es la intención. Rompernos y destruirnos”, dijo, “hasta que no quede ni uno solo”.